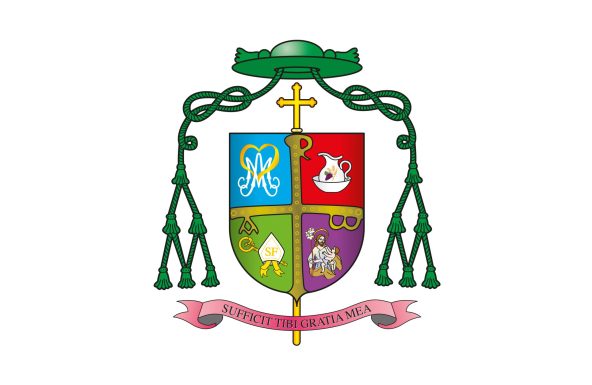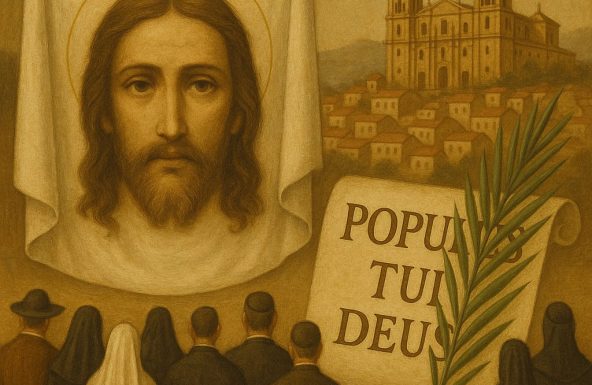Discurso de proclamación como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Plasencia
24 abril de 2017 Por el querer de Dios y del afecto humano, no es la primera vez que me veo en una situación como esta. Ya en una ocasión me vi en la obligación de comparecer en un acto como el que en este momento nos ha reunido. Es por eso que, al empezar mis palabras quiero mencionar que, al ser declarado hijo predilecto de Olivenza (San Jorge de Alor), en el discurso de agradecimiento que pronuncié, al menos en mi opinión, no estuve a la altura de lo que yo mismo esperaba. Aún lo recuerdo muy bien, y me produce cierto rubor, que cuando comparecí en aquel acto y me di cuenta de que era el protagonista, me sentí tan aturdido y falto de reflejos que no encontré las palabras certeras que se merecían aquellos personas tan cualificadas, que tuvieron la deferencia de considerarme una persona digna de especial predilección en la memoria de aquella bella ciudad luso-española. Confié entonces en mi capacidad de improvisación, y os confieso que me equivoqué.
Por el querer de Dios y del afecto humano, no es la primera vez que me veo en una situación como esta. Ya en una ocasión me vi en la obligación de comparecer en un acto como el que en este momento nos ha reunido. Es por eso que, al empezar mis palabras quiero mencionar que, al ser declarado hijo predilecto de Olivenza (San Jorge de Alor), en el discurso de agradecimiento que pronuncié, al menos en mi opinión, no estuve a la altura de lo que yo mismo esperaba. Aún lo recuerdo muy bien, y me produce cierto rubor, que cuando comparecí en aquel acto y me di cuenta de que era el protagonista, me sentí tan aturdido y falto de reflejos que no encontré las palabras certeras que se merecían aquellos personas tan cualificadas, que tuvieron la deferencia de considerarme una persona digna de especial predilección en la memoria de aquella bella ciudad luso-española. Confié entonces en mi capacidad de improvisación, y os confieso que me equivoqué.
Cuando tuve noticias de que de nuevo tenía que comparecer en un acto institucional semejante, en el que se me declararía hijo adoptivo de mi querida Plasencia, por la experiencia pasada, tuve la intuición de lo que ahora mismo me está sucediendo: que la carga emocional que siento en estos momentos es aún más fuerte que la de la primera vez. Por eso hoy sí vengo pertrechado con un discurso que, si no os importa, os pido la delicadeza de escuchar. Por cierto, os hablo de tú porque sois mis queridos paisanos.
Para empezar, quiero que sepáis que me gustaría pasar casi de puntillas por este trance. Y la razón de este deseo de discreción no es otra que no estorbar lo más mínimo en un momento tan especial en la vida de esta ciudad, que un vez más prepara con ilusión la llegada de su nuevo Obispo. Entiendo que, desde que se supo que el Santo Padre Francisco había nombrado a mi sucesor en la Sede de Plasencia, al sacerdote abulense, Don José Luis Retana, todo ha de estar centrado en él. Por eso, por mi parte, lo último que yo quisiera es restarle algo al afecto eclesial que ya merece el que viene a vosotros en el nombre del Señor. Os ruego, pues, que me situéis en el segundo plano que ya me corresponde.
Hechas estas reflexiones, paso a expresaros el calor de mi agradecimiento. Y lo primero que quiero compartir con vosotros es cómo me he sentido siendo placentino. Siento que os debo ofrecer el rostro más común, el que más se parezca a lo que sois cada uno de vosotros. Sé, no obstante, que, para presentarme de ese modo, he de desprenderme de añadiduras, de honores o títulos; porque el mayor de todos ellos va a ser siempre, a partir de ahora, el tener como madre a esta querida ciudad. Desde hoy, cuando me pregunten de dónde soy, además de mencionar a mi Olivenza-San Jorge natal, añadiré: y de Plasencia, que me ha adoptado como a uno más de sus hijos.
A veces pienso, con cierta pena, que seguramente muchos me habéis visto sólo como un personaje que pasó por Plasencia, uno más en la lista de los obispos que me precedieron, pero al que nunca conocieron como persona. Sé que, por más que lo intenté, no siempre olí a oveja. Esto del perfume es tan subjetivo que, donde uno sólo quiere poner el olor esencial de un pastor, a veces otros sólo perciben unos sofisticados tarros de esencias que, os aseguro, nunca fueron utilizados por mí. Aunque siempre cumplí con las responsabilidades que tenía mi oficio, os confieso que nunca me adapté a ciertas “fatuas” apariencias de ese “rol” que se me adjudicaba, y os puedo asegurar que siempre sentí un cosquilleo de indignidad cuando escuchaba, por vuestra generosidad, palabras que se referían a mí y que me situaban en un peldaño más alto del que me gustaba ocupar. Siempre me sentí un ser humano como cualquiera de vosotros, un cristiano con todos vosotros, un enviado del Señor a todos vosotros, y procuré ser consciente de que sólo podía cumplir con mi misión con fraternidad y servicio.
Hoy quiero deciros que, sin dejar de ser fiel a mis deberes institucionales, siempre quise mostrarme a mí mismo tal y como Dios quiso hacerme. Siempre quise reflejar mi origen y la sencilla historia de un aldeano que luego fue vuestro Obispo. Por eso siempre he sentido que el mejor retrato de mí es el que conservo en mi corazón desde mi infancia. El ser humano que ha vivido entre vosotros, siempre ha querido parecerse al niño sencillo y humilde, nacido en una aldea de nuestra Extremadura, y que tuvo la fortuna de poder aprovechar las oportunidades que le dio la vida: la del mucho amor de unos padres sencillos y dignísimos; la de unas hermanas, Estrella y Jacinta, que desde que nací me han querido como a su “niño”, como siempre me han reconocido. Por cierto, con mi hermana Jacinta, siempre a mi lado como ángel custodio y como una amiga, quiero compartir este honor que me hacéis, porque, os puedo asegurar, es más placentina que yo, y ya es decir. Con Estrella, el Señor me ha hecho el regalo de cuatro sobrinos, más una sobrina más, que me han enriquecido con su afecto y con la calidad excepcional que cada uno posee.
Una oportunidad especial en mi infancia fue también unos maestros que me enseñaron a apreciar el estudio y el saber, cuando aún no se cotizaba al alza esa aspiración; entonces era sólo privilegio de muy pocos. Y, por supuesto, soy el fruto agradecido de la oportunidad preciosa que me ofreció un sacerdote que, con una excepcional generosidad, ocultada a veces tras su rudo carácter zamorano, se empeñó en que yo tenía derecho a, por lo menos, intentar ser como él. Soy el fruto de la complicidad generosa de cuantos hicieron de mí, ya desde mi infancia, un ser humano que asimilaba los valores que siempre he procurado que me acompañaran. Cuando pienso en mi vida, creo que he sido siempre tal y como era de niño: el hijo, el hermano y el amigo de cuantos me quisieron mucho, y a los que yo también quise. Madurar, sin perder el niño que se lleva dentro, es el camino de la plenitud humana, como también lo es de la plenitud divina. De Jesús he aprendido que hay que hacerse como niño. Esa es la clave de todas las virtudes.
Además de esa gracia bendita que siempre fueron los míos, en la historia de mi infancia siempre anduvo, con una naturalidad asombrosa, el amor y la gracia de Dios; la fe era el fermento más sólido de mi vida. Era el mismo Dios quien me iba llevando de su mano; Él me llamó y eligió a ser para los demás con una vocación que se consolidó en mi juventud. En contacto con Jesús, mi confidente habitual y mi amigo entrañable, se orientó mi libertad de elegir el camino de mi vida y di los pasos que, cada día con más ilusión, me llevaban al sacerdocio. Como sabéis muy bien, sin Jesucristo, sin su gracia y su amor, una vida como la mía sería imposible, sería infeliz y, además, sería una farsa.
Ya como sacerdote serví a Dios y a mis hermanos en una sencilla parroquia de Mérida. Quienes orientaron mi sacerdocio eligieron muy bien mis primeros pasos: me enviaron entre gente noble, sencilla y buena en unas barriadas en las que se concentraba casi toda la pobreza, marginalidad y exclusión que entonces había en aquella ciudad. Luego, tras unos paréntesis, uno de ellos para formarme mejor en Roma, mi querido Arzobispo Antonio Montero me encomendó muchas e importantes tareas, en las que pude servir, pueblo a pueblo, problema a problema, institución a institución, a la Extremadura cristiana.
Y cuando llegó el tiempo oportuno, el Señor me envío a Plasencia, a través del Papa San Juan Pablo II, un tórrido 31 de agosto del año 2003, para ser Obispo de ésta ya para siempre mi querida primera sede. Mientras he sido vuestro Obispo, mi vida fue absolutamente placentina. Siempre viví lo que vivíais vosotros y siempre sentí lo que sentíais vosotros: con vosotros sufrí, con vosotros lloré, con vosotros fui feliz, y con vosotros tuve inmensas alegrías y momentos de una calidez humana y espiritual excepcionales. Con todos los asuntos de la ciudad me sentí un placentino más. Me dolían los problemas humanos y sociales; los que han estado más cerca de mí saben cómo me ha dolido el paro, la pobreza, la droga, la marginalidad, la incultura, la exclusión social de algunos o la invisibilidad de otros. Ante todo eso, siempre sentí dolor e impotencia y, como sabía que Dios os quiere más que yo, siempre recé intensamente por todos. Con nuestras instituciones eclesiales hacíamos cuanto podíamos, que realmente era mucho, pero siempre nos parecía insuficiente.
Pero no sería justo, si no dijera que siempre gocé de lo que es un orgullo para todos los que somos ciudadanos de la Perla del Jerte: de su historia, de su patrimonio, de sus paisajes, de su vitalidad en iniciativas sociales, culturales, lúdicas, deportivas y de sus manifestaciones festivas; sobre todo de las que se convocan en torno a la Virgen del Puerto. Disfruté siempre de los valores que definen a esta histórica y hermosa ciudad: de su generosidad, de su acogida, de su respeto a la dignidad de la persona, de su creatividad, y de tantos otros matices y colores como la enriquecen. Me hizo ser feliz todo lo que pudiera contribuir al desarrollo de esta mi querida Plasencia. Perdonadme la inmodestia, pero tengo que deciros también que, por donde quiera que fui, y no fueron cortos mis caminos, en mi boca y en mi corazón llevé siempre el orgullo placentino. Y os digo que nunca exageré y nunca mentí, porque es evidente que nunca pueden llegar nuestras palabras a mostrar toda la grandeza y la belleza de Plasencia.
Permitidme que os diga también que quise a todos sin distinción alguna; que nunca he discriminado a nadie ni en mi corazón ni en mis gestos. Siempre respeté las diferencias y aprecié a los que demandaban respeto a su persona. Siempre he procurado mirar a los demás desde la mirada de Dios, que es el único que no clasifica. Y si alguno o alguna tuvo otra lectura de mi vida entre vosotros, si algo hubiera de cierto en lo que piensa, con toda sinceridad y dolor de corazón le digo que lo siento. No obstante quiero que sepan que siempre quise hacer el bien; también cuando a alguien no lo pude complacer en lo que me pedía.
Hecha esta efusiva y sincera declaración de afecto y orgullo placentino, que requería hablar en primera persona, cambio ahora el tono y hablo en plural. Cuando estáis a la espera de un nuevo pastor, quiero deciros que el Obispo, en su misión, no puede nada por sí sólo. Sin las comunidades cristianas, sin la participación activa y responsable del pueblo de Dios, nadie puede ejercer bien este ministerio. De ahí que os invite a que fijéis vuestra mirada en cuantos me han acompañado en mi labor pastoral entre vosotros, en la multitud de cuantos han colaborado conmigo como Obispo de esta Iglesia de Plasencia. A todos, sacerdotes, consagrados y laicos, quiero darles las gracias de corazón. Los he sentido siempre a mi lado en mi labor pastoral, espiritual, social y cultural; y sin ellos no hubiera sido posible mi ministerio. No quiero hacer excepciones, pero es justo que reconozca que los que estaban más cerca siempre fueron fieles y creativos ejecutores de las líneas de trabajo ministerial que marcaron los grandes proyectos, como el sínodo, la misión diocesana y, sobre todo el desarrollo de nuestros planes pastorales.
Me consta que, entre los merecimientos que habéis sumado para concederme este honor, ha prevalecido lo que haya podido hacer en favor del patrimonio cultural de la ciudad. Pues bien, he de confesar que, al llegar a Plasencia, me vi envuelto en proyectos, unos inacabados, otros ya incoados y otros pidiendo ser tenidos en cuenta en el futuro. A todos, poco a poco, o al menos a los más urgentes e importantes, les hemos ido dando su tiempo con ilusión y, espero que, a vuestro juicio, también con competencia. Soy consciente de que algunos se han quedado por el camino, como por ejemplo “Las Edades del Hombre” o la universidad; pero no ha sido ni por mi falta de ilusión o de trabajo ni por mi inconstancia, que no se han podido realizar. En lo que se refiere a “Las Edades del Hombre”, empecé con este empeño en el año 2004, entonces le escribí al Obispo de Palencia, Rafael Palmero, a la sazón Presidente de la Fundación; e hice la última gestión, de las 10 que hice y de las que hay constancia documental, el 8 de abril de 2016; es decir, la víspera de hacerse público mi nombramiento como Obispo de Jaén, que, por cierto, tuvo que retrasarse un día justamente por esa razón. Y siempre pedí y luché la exposición con el mismo interés para las dos ciudades: Plasencia y Béjar. Espero que tanto empeño tenga algún día la recompensa de que me invitéis a la inauguración de tan gran evento cultural.
También en estos temas quiero hablar en plural; en lo referente al cuidado y restauración del patrimonio necesité de un modo especial de unos colaboradores idóneos. Los que estuvieron a mi lado en el gobierno de la Diócesis saben que siempre estoy al tanto y al frente; pero saben también que dejo trabajar al que trabaja. No hay mejor medida de gobierno que buscar y encontrar, entre los colaboradores, a aquellos que son los mejores en las tareas que se les encomiendan. Y tengo que decir que yo los he tenido espléndidos. Siento verdadero orgullo al afirmar que en esta ciudad y en esta tierra, Extremadura, para lo pastoral, para lo social y para la gestión del patrimonio cultural y religioso hay hombres y mujeres extraordinariamente capacitados. Hay un dicho, a mi entender machista, sobre todo porque nunca se afirma lo contrario, que “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. Pues bien, detrás de un Obispo, al menos regular, como yo he sido, siempre hay un gran equipo, y el mío fue espléndido en todo. Gracias muchas gracias. Si hoy soy hijo de esta ciudad, vosotros, los colaboradores, lo sois conmigo.
Para ir finalizando mi intervención, mi gratitud se dirige ahora a esta ciudad que tanto me ha dado y que ahora tiene el precioso detalle de situar mi vida en su seno materno. La maternidad es siempre un don sin condiciones; la madre sueña y pare a un hijo y lo quiere durante toda su vida, sin pedirle nada a cambio, ni siquiera que sea buen hijo. Estoy seguro de que es con este amor incondicional con el que estoy naciendo en el seno de Plasencia como su hijo adoptivo. Pero un buen hijo sabe que siempre ha de estar a la altura del amor que recibe. Pues bien, yo, Amadeo Rodríguez Magro, prometo hoy solemnemente ante todos vosotros querer siempre a la ciudad de Plasencia, sin rebajar nunca el afecto que le tuve desde el primer día que llegué como Obispo a esta histórica y amada sede placentina. Y quiero decirle a esta nueva madre que me acoge que siento un enorme orgullo de ser su hijo. Gracias Plasencia, porque un regalo como el que me haces, en esta hora ya tardía de mi vida, es para mí como un nuevo renacer en el afecto filial. Por eso te digo, buena madre, Plasencia querida, que siempre te llevaré en mi corazón.
Ahora les toca a ustedes, corporación municipal, y a usted, Señor Alcalde. Para todos, sin excepción, mi gratitud, la más auténtica, intensa y sincera que sea capaz de sentir: gracias por darle oficialidad a lo que siempre fui de todo corazón desde el día 17 de junio de 2003 (fecha en la que tuve noticias de que era el nuevo Obispo de Plasencia). Ese día regué con mis lágrimas y sellé con mi oración mi amor eterno a esta ciudad. Siempre me sentí un ciudadano, un hijo y, por supuesto, también un padre de Plasencia. Y aunque lo digo con pudor, espero haber contribuido a engrandecer el lema que Alfonso VIII le marcó: ut placeat Deo et hominibus. Siempre busqué que el “et”, la conjunción copulativa “y”, uniera bien a Dios y a los hombres, siempre trabajé por la armonía de agradar a los destinatarios de esa doble la doble dirección de la vida de esta ciudad; en todo momento procuré dirigir mis pasos al servicio de la gloria de Dios y de la dignidad de los seres humanos. En todo seguí la senda de la evangelización, por eso os digo que lo más auténtico de mí es que estuve entre vosotros para servir al Evangelio y no tuve otro objetivo en mi vida que no fuera ser un discípulo testigo de Jesús en cuantas cosas pude hacer y decir.
Junto a mi gratitud, quiero también felicitarles de corazón. Sé que para hacerme hijo adoptivo habéis recogido el sentir favorable de muchos, cotejándolo, como es natural, con la indiferencia de algunos y el desacuerdo de otros. Todas las opciones las respeto y agradezco. Lo contrario sería poco evangélico. Recordad lo que dice Jesucristo, como una fuerte advertencia: “¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros!” (Lc 6,26). Pues bien, una vez hecho el obligado discernimiento, algunos de ustedes, con su parecer y su voto mayoritario, han decidido libremente hacer lo que creyeron más conveniente y más justo y han decidido que soy digno de ser hijo adoptivo de Plasencia. Ustedes sabrán lo que han hecho. No seré yo el que les diga que han acertado; y menos que se han equivocado. Como yo no lo pedí, a mí sólo me toca aceptar el regalo que me hacen, y decirles que, con él, me han hecho muy feliz. Por eso, me permito manifestarles mi más sincero agradecimiento. Pero insisto en que quiero también felicitarles de corazón. Con la espontaneidad que sabéis que me caracteriza, me permito decirles que, en los tiempos que corren, hay que ser muy valientes para darle a un Obispo una distinción como ésta. Eso hace que se lo agradezca doblemente.
Termino dándole gracias a Dios por todo lo que me ha ido dando en la vida y, hoy, por este precioso e inolvidable don de ser placentino de pleno derecho. Y naturalmente le doy las gracias filialmente a la Alcaldesa Perpetua de Plasencia, la Virgen del Puerto, a la que le pido que me proteja siempre como a uno más de sus hijos placentinos.
+ Amadeo Rodríguez Magro,
Hijo adoptivo de Plasencia,
Obispo de Jaén
Plasencia, 22 de abril de 2017